Hace año y medio nos llamaron para hacer una evaluación del proyecto Territorios Emprendedores en la comarca del Deza, en Lalín (Pontevedra).
Estos espacios coworking están proliferando como elemento para amalgamar y concentrar la actividad emprendedora, así como para la integración de las iniciativas empresariales y emprendedoras, estructurando espacios de colaboración. Se están poniendo de moda, sobre todo, en ámbitos rurales, donde se estructuran como elemento clave para el apoyo de iniciativas que permitan anclar la población al territorio, a través del emprendimiento y la integración empresarial.
En ese proyecto, lo primero que se nos ocurrió fue hacer una tipificación de los coworking rurales. Los empezamos a dividir en varios tipos:
- Coworking locales enfocados al emprendimiento, estructurados en pueblos de una cierta entidad, con un enfoque local y generalista. Están enfocados a proporcionar alojamiento para empresas/emprendedores, y algunos servicios adicionales como tutorización, formación y networking. Un ejemplo es el Vivero de Empresas de Ejea Emprendedora. O también el de Manzanares en Ciudad Real. O el de Quintanar del Rey en Cuenca.
- Coworking comarcales de carácter generalista, estructurados entorno a una comarca, que ofrecen servicios parecidos a los anteriores, y que están concebidos por entidades comarcales (grupos de desarrollo rural, por ejemplo). Estos coworking tienen como hándicap la visión túnel que les confiere su gestión rural, necesitando conectar con otras entidades o centros de coworking para habilitar una oferta mayor de servicios.
- Coworking comarcales de carácter generalistas, pero con gestión de ámbito provincial o regional, como son los de la Red de Centros Integrales de DesarrolloRed de Centros Integrales de Desarrollo de Badajoz, para los que hemos desarrollado proyectos, o los CEEI de Diputación de Cáceres (en Trujillo y Valencia de Alcántara). También pueden ser considerados aquí los llamados «Polos de emprendimiento» de la Xunta de Galicia, como el que nosotros gestionamos en Verín.
- Centros de coworking de carácter privado o semiprivado, que son aquellos que dependen de fundaciones, asociaciones o de la iniciativa privada,
- Centros de coworking sectoriales, o dirigidos hacia una actividad específica, como pueden ser los Circular Fab de la Diputación de Cáceres, enfocados (supuestamente) hacia la circularidad y las nuevas tecnologías.
- Podemos añadir a esta categoría, o incluir una diferente, para los llamados Centros de Acelera Pyme, una iniciativa que pretende mejorar la alfabetización y el conocimiento digital en los territorios, a la que se van usando, que nosotros sepamos por las licitaciones que se van realizando, territorios como la provincia de Palencia, la sierra norte de Madrid, etcétera.
Así, la variedad está en cuanto al enfoque (generalista, especialista), y la gestión.
Como se puede ver, existe una amplia variedad de tipologías de estos espacios coworking, en los que se suelen ofrecer elementos como:
- Alojamiento para empresas e iniciativas emprendedoras.
- Mentoring grupal e invididual.
- Formación, grupal o individual.
- Asesoramiento en la puesta en marcha de empresas, y trámites asociados.
- Eventos de networking.
Desde nuestra perspectiva, los centros de networking deben tener una perspectiva global y una visión local. Cuando hablamos de una perspectiva global, queremos hacer referencia a que deben tener la visión de integrarse con otros networkings del territorio, y también perseguir la conexión con otros allende las comarcas, pero con los que se puedan establecer sinergias de gestión, conexión entre emprendedores y empresas para lograr sinergias o espacios colaborativos, y conexión entre sectores productivos.
Para ello, es importante que la gestión y la dinamización conozca las iniciativas que se llevan a cabo en otros territorios para buscar espacios colaborativos. No sólo iniciativas a nivel centros; a nivel general. Por ejemplo, si una comarca está centrada en el textil, o en la agricultura, tener contactos con programas de aceleración en centros tecnológicos, universidades, pero también con otras entidades que, a través de diferentes fondos existentes, están desarrollando iniciativas parecidas. Por ejemplo: en la Diputación de Cáceres se ha trabajado un proyecto de circularidad en el sector textil, en conexión con Portugal, que es bueno conocer.
Pero también tiene que tener una visión en lo local, esto es, conocer el territorio, los agentes que operan en él, el tejido empresarial, las potencialidades, los programas que se están desarrollando. Esto no es solo para una buena dinamización del centro coworking; también sirve como reclamo para entidades de mayor nivel (por ejemplo la Escuela de Organización Industrial u otras) que pueden querer desarrollar programas que complementen las iniciativas locales en la masa de emprendedores y empresas existentes.
Y me gustaría hacer también una última recomendación: hacer el coworking accesible y flexible. No sólo en términos de los emprendedores y empresarios locales; también como punto de conexión a empresarios y emprendedores que hacen trayectos de negocios, y que necesitan un punto de trabajo en ubicaciones intermedias; y también para aquellos nómadas digitales que nunca se saben dónde pueden acabar.
En fin, en palabras de Vananda Shiva: «El desafío de cara al futuro no es tanto regresar al pasado, que será imposible, sino recuperar muchas de las buenas prácticas del pasado modernizándolas.»
PD: La foto es de uno de los eventos organizados en uno de nuestros proyectos.
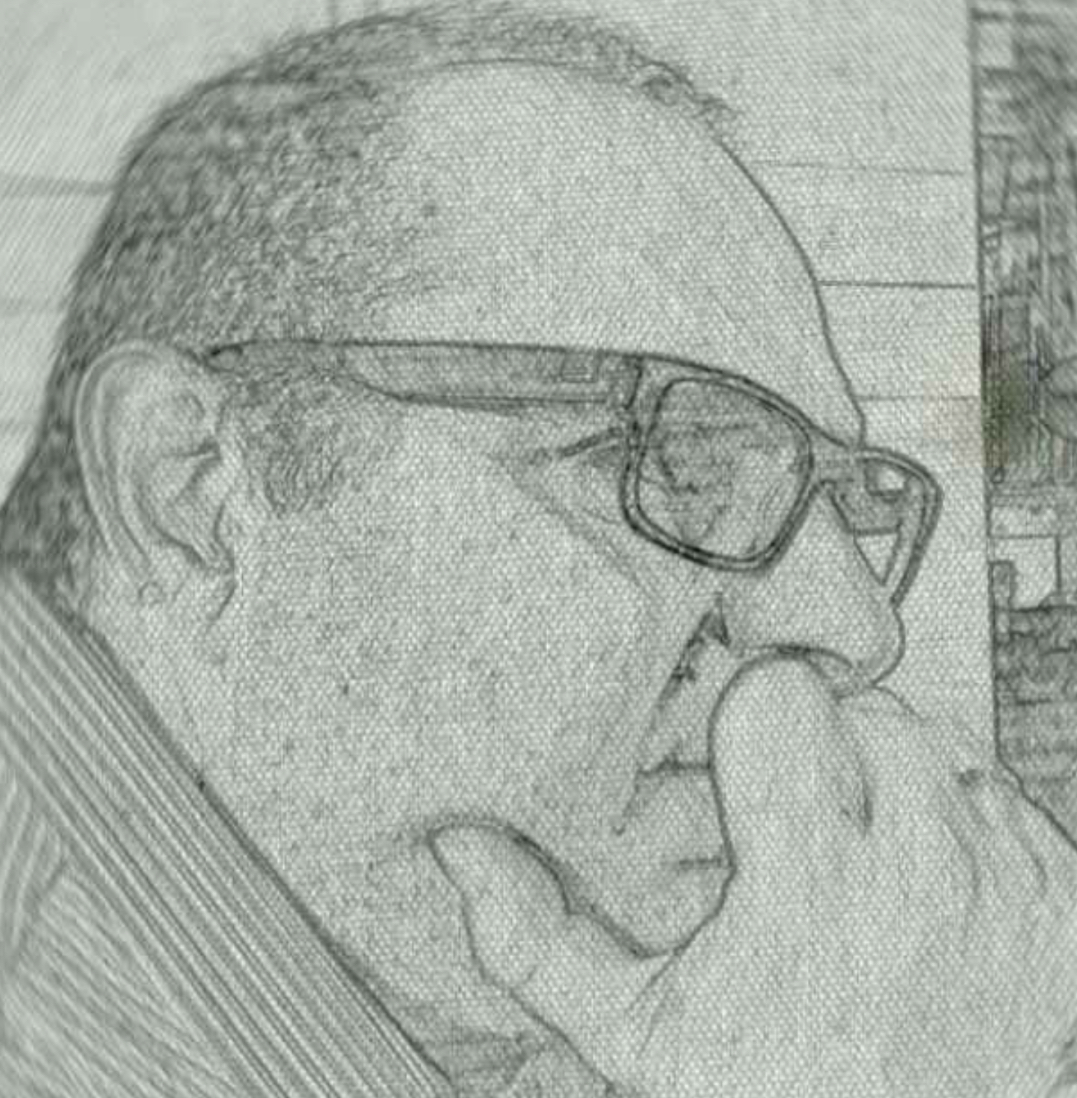
Experto en programas de emprendimiento, innovación, IT y desarrollo rural. Enamorado de las pequeñas cosas, de los proyectos simples, de las personas con alma.



