No pertenezco al tipo de hombre riguroso que prefiere expresar correctamente lo que no quiere decir antes que expresar incorrectamente lo que quiere decir.
Parafraseando a Chesterton, y sin ánimo de aleccionar a nadie, quisiera con este artículo poner de manifiesto así como analizar con una óptica constructiva e imaginativa, el porqué de la deficitaria gestión generalizada de bienes de carácter público (con ejemplo cercano) que se realiza desde organismos públicos y sociedad en su conjunto. Para ello he querido utilizar dos ópticas con las que intentar ofrecer algunas respuestas con las que poder (por qué no), desde la consciencia intentar revertir si no en todo, al menos en parte la situación. Estas dos ópticas son la económica mediante el concepto del coste de oportunidad, y la Psicológica mediante el coaching y su visión sistémica. Probablemente no cuente nada nuevo, pero sí de una forma diferente:
Empezaré por acotar recordando que los bienes y derechos de dominio público son aquellos que, siendo de titularidad pública, se encuentran: afectos a un uso general, o bienes públicos regionales no exclusivos (como un río y su zona de servidumbre).
Por otro lado, podríamos definir “gestionar” como la función de ocuparse de la administración organización y funcionamiento ya sea de una empresa, actividad económica u organismo.
En este artículo me referiré a la gestión que todo organismo público está llamado a realizar, habiendo sido encomendado previamente por quienes de forma directa o indirecta les confieren la responsabilidad de administrar determinados tipos de bienes de dominio público. Pero también debemos ser honestos y exigir tanto a los agentes privados (por la relación puedan tener con determinado bien común con el que tenga algún tipo de relación), así como a nosotros mismos como “sociedad en su conjunto” la parte alícuota de responsabilidad que tenemos en la conservación de aquello de lo que hace uso.
Especialmente, me llama enormemente la atención la degradación y abandono por parte de los responsables de algunos espacios, entornos y recursos comunes de las ciudades que no tienen un fin económico o no forman parte de la imagen del suvenir de todo núcleo urbano medio (como ríos, zonas periféricas de diferente índole abandonadas), causando un impacto tremendamente negativo en el entorno tanto natural y por ende en la salud de la ciudadanía, por no hablar de la imagen de la propia ciudad.
¿Por qué no se cuidan de igual forma unos bienes o recursos que otros? Trataré de responder a esta pregunta desde ambos puntos de vista.
En primer lugar, desde punto de vista económico, y entre diferentes ideas, me ha parecido interesante el análisis desde el concepto de “coste de oportunidad”.
Este concepto, nada novedoso es en muchos casos obviado, cuando no mal interpretado. El coste de oportunidad de algo es “sencillamente” el valor de todo aquello a lo que tiene que renunciar para hacerlo. Robert Frank afirma que es posible concretar el beneficio perdido o no percibido con una acción a la que se renuncia en favor de otra alternativa seleccionada. Por tanto nos permite establecer comparaciones, antes de hacer la elección y poder determinar cuál es la opción más adecuada. Además, este concepto es de enorme relevancia no solo para la economía, sino para la toma de decisiones en infinidad de la vida cotidiana, así como para dar respuesta a gran número de comportamientos comunes. Cobra todo su sentido pues, para dar respuesta a la pregunta anterior;
Debo decir que dicha pregunta no solamente tiene una explicación, pero en términos económicos en mi opinión esta es la más plausible o al menos responde con gran certeza a ésta pregunta. En primer lugar, es necesario tener en cuenta la propiedad del bien o recurso (de ahí la gran importancia el tipo de bien o derecho). Quisiera explicar con un interesante ejemplo que Robert Frank expone en sus análisis económicos universitarios, por qué de ésta carencia, utilizando a la vez un claro ejemplo cercano al que aplicarlo con el fin de poder identificar con mayor rigor el análisis.
El ejemplo cercano al que me refiero es el estado de los márgenes del río Guadiana a su paso por Mérida más allá de las zonas de mayor tránsito. El Guadiana transcurre por diferentes localidades, provincias, regiones y países, tengamos en cuenta esta cuestión. A continuación expongo el ejemplo analizado con el que pretendo establecer una comparativa bastante certera que ayuda a explicar el motivo de la degradación del Guadiana, y a su vez también explicar casos de gran similitud que cada uno de los lectores pueda establecer en su ámbito más cercano:
Comencemos por preguntarnos, ¿Por qué la contaminación es un problema más grave en el mar Mediterráneo que en el Gran Lago Salado (USA, Utah)?. Bien, muchos de los países que dan al Mediterráneo vierten en él aguas residuales y otras muchas sustancias contaminantes. En cambio, el Gran Lago Salado está extraordinariamente limpio, algo que puede equiparse a la situación del Guadiana y de otros ríos gestionados mejor conservados. ¿Cuál es la explicación de esta diferencia? Muy probablemente la explicación sea que la totalidad del lago sea administrada por el estado de Utah, mientras que las aguas del Mediterráneo bañan las costas de más de doce países soberanos. Si Utah aprueba normas que limitan el vertido de sustancias tóxicas, los ciudadanos de este estado soportan el peso de la normativa, pero también disfrutan del 100 por 100 de sus efectos beneficiosos. En cambio, si un país mediterráneo aprobase por su cuenta una normativa similar, sus ciudadanos soportarían todo el coste, pero recibirían sólo una pequeña parte del beneficio, pues el resto se repartiría entre los ciudadanos de otros países. Esta descompensación hace que, en el Mediterráneo, cada país dependa de las políticas medioambientales de los restantes, un problema que no sucede en el Gran Lago Salado. Siguiendo la analogía con el estado del río Guadiana, éste depende de diferentes entes gestores además de la voluntad de la ciudadanía de las poblaciones por las que transcurre, sin embargo curiosamente, el río mejor conservado de España es el río Matarraña, gestionado en su totalidad por las administraciones aragonesas.
Acotando aún más el caso, el coste de oportunidad de revertir la situación y gestionar adecuadamente un patrimonio común como es un río, en este caso el Guadiana a su paso por Mérida por la administración local, es elevado dado que debería dedicar unos recursos que a su vez deberían ser retirados de otras partidas dedicadas a cuestiones con mayor aceptación ciudadana, pues son a su vez conocedores de su propio coste “político” y de las acciones que son únicamente responsables y por lo que deben de esforzarse. Por un lado, ese desdén político, genera un ejemplo nefasto tanto en la sociedad, la cual no identifica como importante el cuidado del mismo por su propio bien, y por otro lado, en las empresas de toda índole que circunvalan el río y del contexto más cercano, las cuales no lo identifican como un bien/recurso a conservar, sino un elemento de uso final carente de valor el cual no forma parte de la gestión en los Headquarters de ninguna organización. Invito a quién lea este artículo a comprobar la situación de vertidos ilegales de toda índole en infinidad de puntos del río.
En mi opinión, este es un hecho que entronca con la actual situación medioambiental a nivel macro por la que ningún país está dispuesto a “a una renuncia parcial” a fin de conseguir un beneficio compartido, y de la deriva catastrófica que ello está ocasionando. Este es un claro ejemplo de la necesaria preponderancia del grupo sobre el individuo y a su vez de la iniciativa del individuo para que otros se sumen a ella y consigan una mejora de las condiciones.
En este sentido, soy un fiel defensor del planteamiento de la expresión “piensa en global, actúa en local”, atribuida a Patrick Geddes a principios de siglo XX, y que urge a la población a tener en cuenta la salud del planeta en su conjunto y a realizar acciones pequeñas en sus propias comunidades.
Hay un pasaje del escritor y filósofo Santiago Alba Rico, que dice que la sociedad actual, se encuentra sumergida en una espiral autodestructiva ya que todo se etiqueta como un bien, y por tanto es objeto de consumo, tanto lo tangible como lo intangible (ya sea el agua del río de nuestra ciudad, o las vistas desde un lugar predilecto de la misma); bien pues esa visión mercantilizada de todo cuanto nos rodea es la que provoca el daño irreparable a nuestro más cercano entorno, y por ende a nosotros mismos, pero dado que mediante el consumo y su satisfacción generada nuestro cerebro no hace caso a los resultados generados del mismo, la desmesura se apodera y el daño aumenta de forma que la reparación se hace muy costosa. Es sin duda motivo suficiente sobre lo que reflexionar y aportar desde lo individual a lo colectivo con suficiente miras de cara al futuro más inmediato, el de nuestros hijos e hijas y resto de seres queridos que continúen aquí.
En segundo lugar, y tomando la visión psicológica, en mi opinión, la gestión de lo común no puede ser entendida sin tener claro que una persona o un colectivo son sistemas o conjuntos de elementos interrelacionados entre sí para un objetivo común, y que la forma en la que nos relacionamos entre nosotros mismos y el propio ambiente que nos rodea genera infinidad de relaciones, intereses y posturas encontradas que deben ser a su vez “gestionadas”. Me pareció muy interesante esta definición que el coaching sistémico expone, ya que explica grandes flaquezas (por desconocimiento en muchos casos) que como sociedad tenemos y que provocan en gran manera el problema que abordo en este artículo.
La idea de aplicar un concepto como la visión sistémica al ámbito de la gestión, obedece a mi opinión de evitar la estrechez de miras y abrir el abanico de posibilidades y explorar nuevas formas de abordar agujeros del “sistema” identificando las carencias y proponiendo soluciones alternativas con las que abordarlas. Necesitamos cambiar la visión simplista de blanco o negro sin antes haber analizado el porqué de las cosas, tanto a nivel de operatividad económica, como en el necesario conocimiento del o de los “sistema/s” que como sociedad establecemos y los cuales evolucionan;
Ya sea un equipo, una empresa, o una comunidad en cierto modo, son sistemas o conjuntos de elementos interrelacionados entre sí para un objetivo común. Esta reflexión a priori tan obvia, ha sido hasta hace poco pasada por alto o al menos no valorada justamente,… ¿se han parado a pensar si lo tienen en cuenta de forma habitual?
Si retomamos la pregunta del comienzo: ¿Por qué no se cuidan de igual forma unos bienes o recursos que otros?, quisiera utilizar La Visión Sistémica como cauce hacia un análisis para dar una respuesta, teniendo en cuenta cinco premisas que nos ayudan a tener más consciencia de cómo y con quién nos relacionamos, ya que no es sino un conjunto de relaciones entre individuos la cual se estable en la gestión de bienes de dominio público. Estas son:
La primera es: la persona no puede ser un elemento aislado. Queramos o no, formamos parte de algún sistema aunque intentemos aislarnos, y con ello existe un condicionamiento directo y/o indirecto para nuestra forma de ser y estar en la vida. En este punto, la gestión privada puede dar un buen ejemplo a la administración pública, ya que conoce mejor que nadie la necesaria interrelación armónica entre departamentos, algo que la administración pública no tiene tan claro a la hora de gestionar con equilibrio aspectos con vasos comunicantes entre los diferentes elementos relacionados/stakeholders.
La segunda es: la persona pierde protagonismo en favor del sistema. Aunque en ocasiones esta premisa se identifique como falta de libertad, es sin duda el motivo primero por el que estamos aquí como sociedad con sus adelantos y con sus retrocesos en determinados aspectos. A la hora de afrontar un conflicto/problemática que en muchos casos tienen la parcialidad en la “gestión” debemos buscar y exigir a los responsables la mejor solución para el sistema si queremos que tenga un mayor recorrido con una visión más integradora, y éstos permitir un canal directo de atención y escucha que “no atienda al departamento de comunicación”, y sí a la convicción de atender a las vicisitudes. Igualmente debemos auto exigirnos la conciencia de que formamos parte del sistema.
La tercera es: cualquier modificación o acción de un miembro repercute en todo el sistema. Esta premisa se cumple en todos los sistemas en los que nos relacionamos. Esta puede ser una de las grandes ventajas de trabajar con el coaching sistémico como ruta para resolver situaciones complejas en sistemas permitiendo detectar la acción y el lugar de donde parte el problema, lo cual debe ser el puntal del trabajo fundamental que los responsables deben poner en marcha. Es importantísimo la comunicación que debemos hacer principalmente desde los organismos gestores, para que el sistema en su conjunto, y los elementos que lo conforman de forma particular, puedan adaptar sus relaciones a fin de forma correcta podamos continuar hacia adelante. En este sentido soy muy crítico con las campañas de sensibilización que de forma ocasional se realizan, ya que generalmente no tienen en cuenta las relaciones entre sistemas, e individuos que los conforman, por tanto difícil es que sean eficaces.
La cuarta es: la persona no sólo pertenece a un sistema, sino a una red de sistemas y, a veces, lo que un miembro se compromete a hacer en un sistema entra en conflicto con lo que se prometió en otro. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que a veces en un sistema todos los miembros llegan a un acuerdo para realizar un trabajo de una cierta manera, y luego sin una razón clara una parte no lleva a cabo su compromiso, algo que debe tener presente todo quién pretende alcanzar cotas de responsabilidad, y también aquellos que cuentan con una parte alícuota de responsabilidad en el sistema como expone la primera premisa.
La quinta y última premisa es: existen unas leyes sistémicas que ayudan a los sistemas a crecer y a evolucionar de una manera fluida y cómoda disminuyendo los conflictos innecesarios, es por ello que cualquier organismo con responsabilidad, debe tener claro que nada perdura de forma inalterable y que la evolución del sistema requiere de nuevos enfoques que permitían atender a las demandas y necesidades. Por supuesto que ésta premisa debe ser igualmente tenida en cuenta por el espectro privado empresarial, y el conjunto de la ciudadanía. El modo en el que nos relacionamos entre nosotros mismos y con nuestro entorno, explica de forma muy clara la falta de conexión entre diferentes sistemas y con ello arrastramos incluso nuestros propios intereses, simplemente por el desconocimiento de la relación entre ellos y los de otros grupos con los que pensamos “erróneamente” que no tenemos nada en común.
Como conclusión final, todavía puede confundirse la utopía de la perfección con la mejora sustancial de lo existente, y una mayor eficacia y honestidad en la actuación de cada uno de nosotros redundaría en la gestión más duradera y equilibrada posible.
En muchos casos nuestros prebostes ni están lo suficientemente convencidos, ni identifican como una mejor oportunidad otras alternativas, ya que persiguen su propio coste de oportunidad eludiendo su responsabilidad y hacen caso omiso de estas cinco premisas sistémicas. Gestionar un bien común por tanto, en mi humilde opinión, es, y requiere de un conocimiento primero, convencimiento después, y aporte individual al engranaje del sistema en permanente cambio. Aquí hago una pequeña contribución al sistema sobre el que antes de escribir este artículo no tenía el mismo conocimiento, ni convencimiento y con el que he aprendido una forma más de aportar algo al engranaje del sistema.
Con este artículo me gustaría generar interés en todo aquel que lo lea para animar a conocer y convencerse de su papel en el sistema, y con ello brindar la posibilidad a quienes ostentan la mayor capacidad de decisión, que analicen nuevamente estos pocos conceptos e ideas.
“Aunque el hombre domine sobre el orden natural, pertenece al mismo. Linneo y Humboldt, 1758”
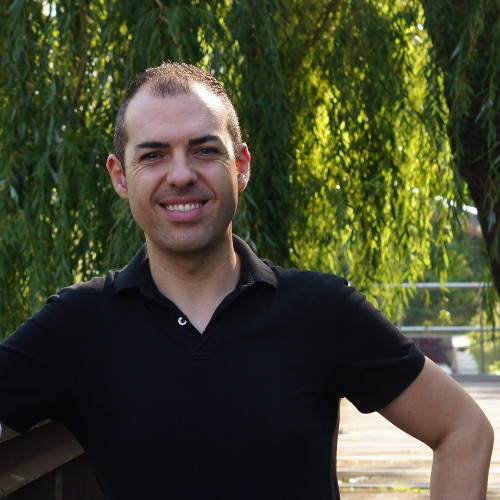
Licenciado en gestión aunque con perfil multidisciplinar. En permanente formación y mejora en áreas de interés e importancia para mi contexto profesional y personal. Mi función principal es el asesoramiento a empresas, y mi reto el de aportar el plus de diferenciación que todo profesional y empresa pienso que debe de perseguir. Autodidacta por momentos, e inquieto e inconformista por naturaleza



